 En este artículo, Armando Socarrás narra su viaje como polizón en un vuelo de Iberia de La Habana a Madrid en 1970, logrando sobrevivir a la hipoxia.
En este artículo, Armando Socarrás narra su viaje como polizón en un vuelo de Iberia de La Habana a Madrid en 1970, logrando sobrevivir a la hipoxia.
Los motores del DC-8 de Iberia tronaron en un ensordecedor crescendo mientras el gran avión rodaba hacia el lugar en el que nos encontrábamos acurrucados entre la alta hierba, justo al final de la pista del aeropuerto de José Martí, en La Habana.
Durante meses, mi amigo Jorge Pérez Blanco y yo habíamos estado planeando viajar como polizones en el compartimento para las ruedas de ese vuelo, el Iberia 904, que enlazaba sin escalas La Habana con Madrid una vez por semana. Ahora, en el atardecer del 3 de junio de 1970, nuestro momento había llegado.
Nos dimos cuenta de que éramos bastante jóvenes para estar tomando tan gran riesgo, yo tenía 17 años, Jorge 16. Pero los dos estábamos determinados a escapar de Cuba, y nuestros planes habían sido cuidadosamente decididos.
Sabíamos que los aviones comerciales de salida rodaban hasta el final de la pista, paraban momentáneamente antes de dar media vuelta y después aceleraban estruendosamente por la pista para despegar. Llevábamos zapatos con suela de goma para ayudarnos a trepar por las ruedas y cargábamos con cuerdas para asegurarnos a nosotros mismos dentro del compartimento para las ruedas.
Tapamos nuestros oídos con algodón como protección contra el rugir de los cuatro motores. Ahora estábamos tendidos sudando de miedo mientras la enorme aeronave giraba sobre sí cambiando de postura. El avión despegaba aplastando la hierba de nuestro alrededor. “¡Vamos, corre!”, le grité a Jorge.
Corrimos sobre la pista y esprintamos hacia las ruedas de la parte izquierda del avión momentáneamente parado. Cuando Jorge empezó a trepar por los neumáticos de 42 pulgadas de altura, vi que no había espacio suficiente para ambos en un solo compartimento.
 “¡Probaré en el otro lado!”, grité. Rápidamente, trepé por las ruedas de la derecha, me agarré a una punta y, girando y retorciéndome, me empujé a mí mismo dentro del oscuro compartimento. El avión empezó a rodar inmediatamente y me agarré a alguna maquinaria para evitar caer. El estruendo de los motores casi me ensordece.
“¡Probaré en el otro lado!”, grité. Rápidamente, trepé por las ruedas de la derecha, me agarré a una punta y, girando y retorciéndome, me empujé a mí mismo dentro del oscuro compartimento. El avión empezó a rodar inmediatamente y me agarré a alguna maquinaria para evitar caer. El estruendo de los motores casi me ensordece.
Cuando empezamos a ser transportados por el aire, las enormes ruedas dobles, todavía ardiendo por el despegue, empezaron a plegarse en el compartimento. Intenté allanarme a mí mismo contra la cabecera, mientras se acercaban más y más entonces, desesperado, las empujé con mis pies. Pero presionaron fuertemente hacia arriba, apretándome aterradoramente contra el techo del compartimento.
Justo cuando sentía que iba a ser aplastado, las ruedas se bloquearon en su sitio con las puertas de la plataforma bajo ellas cerradas, hundiéndome en la oscuridad. Ahí estaba, literalmente metido a presión en mi armazón de cinco pies y cuatro pulgadas y 140 libras, entre un laberinto de conductos similares a espaguetis y maquinaria. No podía moverme lo suficiente como para atarme a mí mismo a nada, así que aguanté mi cuerda detrás de un tubo.
Después, antes de que tuviera tiempo para recobrar mi aliento, las puertas de la plataforma se abrieron de repente y las ruedas se extendieron hacia afuera, en su posición de aterrizaje. Resistí por mi querida vida, balanceándome sobre el abismo, preguntándome si habría sido descubierto, si el avión estaba volviendo atrás para entregarme a la policía de Castro.
En el momento en el que las ruedas empezaron a retraerse hacia dentro, vi algo de espacio extra entre la maquinaria, donde podría apretar sin peligro. Ahora sabía que había espacio para mí, aunque apenas podía respirar. Después de unos breves minutos, toqué una de las ruedas y descubrí que se habían enfriado. Tomé algunas aspirinas contra el estruendoso ruido y empecé a desear haber traído algo de más abrigo que mi ligera camiseta deportiva y mis pantalones de trabajo.
Arriba, en la cabina del vuelo 904, el Capitán Valentín Vara del Rey, de 44 años, había establecido la rutina de vuelo nocturno, que finalizaría en ocho horas y 20 minutos. El despegue había sido normal, con el avión y sus 147 pasajeros, más los 10 miembros de la tripulación, despegando a 170 mph. Pero, justo después del despegue, algo extraño había sucedido. Una de las tres luces rojas en el panel de mando había permanecido encendida, indicando una retracción impropia del tren de aterrizaje.
“¿Está teniendo alguna dificultad?”, preguntó el controlador aéreo.
“Sí”, respondió Vara del Rey. “Hay una indicación de que la rueda derecha no ha cerrado correctamente. Repetiré el procedimiento”.
El capitán volvió a hacer descender el tren de aterrizaje y después lo volvió a subir. Esta vez, la luz roja se apagó.
Achacando el incidente a una malfunción de poca importancia, el capitán centró su atención en ascender a la altitud de crucero planeada. Dentro del avión, las bonitas tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) empezaron a servir la cena a los pasajeros.
 Temblando de manera incontrolable a causa del frío glacial, me pregunté si Jorge habría conseguido situarse en el compartimento de la otra rueda y empecé a pensar sobre lo que me había conducido a esta desesperada situación. La comida era escasa y estaba estrictamente racionada. La única diversión que tenía era la de jugar a béisbol y salir a caminar por el rompeolas con María Esther. Cuando cumplí los 16, el gobierno me embarcó hacia un centro de formación profesional en Betancourt, un pueblo con plantaciones de azúcar de caña en la provincia de Matanzas. Allí se suponía que debía aprender a soldar, pero las clases se interrumpían a menudo para enviarnos a plantar caña.
Temblando de manera incontrolable a causa del frío glacial, me pregunté si Jorge habría conseguido situarse en el compartimento de la otra rueda y empecé a pensar sobre lo que me había conducido a esta desesperada situación. La comida era escasa y estaba estrictamente racionada. La única diversión que tenía era la de jugar a béisbol y salir a caminar por el rompeolas con María Esther. Cuando cumplí los 16, el gobierno me embarcó hacia un centro de formación profesional en Betancourt, un pueblo con plantaciones de azúcar de caña en la provincia de Matanzas. Allí se suponía que debía aprender a soldar, pero las clases se interrumpían a menudo para enviarnos a plantar caña.
A pesar de mi juventud, ya estaba cansado de vivir en un estado en el que se controlaba la vida de todo el mundo. Soñando con la libertad, quería ser un artista y vivir en Estados Unidos, donde tenía un tío. Sabía que miles de cubanos habían llegado a América y estaban bien allí.
Cuanto más se acercaba el momento de mi reclutamiento, más pensaba en intentar huir. Pero, ¿cómo? Sabía que dos aviones cargados de gente estaban autorizados a ir de La Habana a Miami cada día, pero había una lista de espera de 800.000 personas para esos vuelos. Además, si firmas para marcharte, el gobierno te mira como a un gusano y tu vida empieza a ser menos soportable.
Mis deseos parecían ser vanos. Entonces conocí a Jorge en un partido de béisbol en La Habana. Después del partido, empezamos a hablar. Descubrí que Jorge, como yo, estaba desilusionado con Cuba. “El sistema te quita la libertad para siempre”, se lamentaba.
Jorge me descubrió la existencia del vuelo semanal a Madrid. En dos ocasiones fuimos al aeropuerto de reconocimiento. Una de ellas, un DC-8 despegó y voló directamente sobre nosotros; las ruedas todavía estaban bajas y pudimos ver el espacio dentro de su compartimento. “Hay suficiente espacio para mí allí”, recuerdo que dije.
Estos eran mis pensamientos mientras yacía tendido en la gélida oscuridad, a más de cinco millas sobre el Océano Atlántico. Por entonces, habíamos estado en el aire cerca de una hora y estaba empezando a marearme a causa de la falta de oxígeno. ¿Realmente hacía sólo unas pocas horas que había pedaleado con Jorge bajo la lluvia y escondido entre la hierba? ¿Estaría Jorge a salvo? ¿Y mis padres? ¿Y María Esther? Caí en la inconsciencia.
 El sol brillaba sobre el Atlántico como una enorme esfera dorada, con sus rayos centelleando en el fuselaje plateado del DC-8 de Iberia mientras éste cruzaba la costa europea sobrevolando Portugal. Con el fin del vuelo de 4.636 millas en mente, el capitán Vara del Rey inició el descenso hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas. La llegada sería a las 8 de la mañana (hora local), comentó el capitán a los pasajeros por el intercomunicador, y el tiempo en Madrid era soleado y cálido.
El sol brillaba sobre el Atlántico como una enorme esfera dorada, con sus rayos centelleando en el fuselaje plateado del DC-8 de Iberia mientras éste cruzaba la costa europea sobrevolando Portugal. Con el fin del vuelo de 4.636 millas en mente, el capitán Vara del Rey inició el descenso hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas. La llegada sería a las 8 de la mañana (hora local), comentó el capitán a los pasajeros por el intercomunicador, y el tiempo en Madrid era soleado y cálido.
Poco después de sobrepasar Toledo, Vara del Rey bajó el tren de aterrizaje. Como siempre, la maniobra fue acompañada de una sacudida cuando las ruedas golpearon la estela turbulenta y una turbulencia de 200 nudos se arremolinó a través del compartimento de las ruedas. Ahora que se acercaba la aproximación final y una racha de llamas y fuego se desprendió de las llantas cuanto el DC-8 tocó la pista a unos 140 nudos.
Fue un aterrizaje perfecto, sin sacudidas. Después de un breve briefing de comprobación post vuelo, Vara del Rey bajó por las escaleras de la rampa y esperó en la parte delantera del avión a que llegara un coche a recogerle, cuando cerca suyo se produjo un súbito y suave “plop”, al caer el cuerpo congelado de Armando Socarras sobre el asfalto de la pista bajo el avión.
José Rocha Lorenzana, un guardia de seguridad, fue el primero en descubrir la arrugada figura. “Cuando toqué sus ropas, estaban congeladas y tan endurecidas como si fueran de madera”, dijo Rocha. “Todo lo que hizo fue emitir un extraño sonido, como un gemido”.
“Al principio no podía creerlo”, explicó Vara del Rey acerca de Armando. “Pero después fui hacia él. Tenía hielo sobre la nariz y la boca. Y su color…”. Mientras miraba al chico inconsciente siendo atado en un camión, el comandante pensaba para sí mismo: “¡Imposible! ¡Imposible!”
Lo primero que recuerdo después de haber perdido la conciencia es cuando golpeé el suelo del aeropuerto de Madrid. Luego me desmayé otra vez y me desperté más tarde en el Gran Hospital de la Beneficencia, en el centro de Madrid, más muerto que vivo.
Cuando me tomaron la temperatura, era tan baja que ni siquiera se registró en el termómetro. “¿Estoy en España?”, fue mi primera pregunta. Y después, ¿dónde está Jorge? (Se cree que Jorge cayó del avión cuando intentaba trepar en el otro compartimento para las ruedas o que acabó en alguna prisión en Cuba).
Los doctores explicaron más tarde que mi condición era comparable a la de un paciente que hubiera sido operado “congelado” –un proceso delicado que se lleva a cabo sólo en condiciones muy controladas. El doctor José María Pajares, quien llevó mi caso, denominó a mi sobrevivencia un “milagro médico” y, en realidad, me siento afortunado de seguir vivo.
Pocos días después de mi fuga, recorría el hospital, jugando a cartas con el policía encargado de mi vigilancia y leyendo montones de cartas provenientes de todo el mundo. Me gustó especialmente la de una chica de California. “Eres un héroe”, escribió, “pero no muy sabio”.
Mi tío, Elo Fernández, que vive en New Yersey, me telefoneó y me invitó a ir a Estados Unidos con él. El Comité Internacional de Rescate tramitó mi pasaje.
A menudo pienso en mi amigo Jorge. Los dos conocíamos el peligro al que nos enfrentábamos y que podíamos morir en nuestro intento de escapar de Cuba. Pero valió la pena arriesgarse…


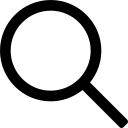
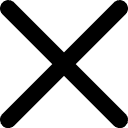




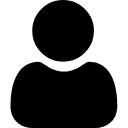 Extracrew
Extracrew  29/06/2020
29/06/2020 
